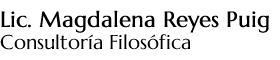La guerra y la paz
Cuenta Platón en su diálogo Protágoras que, de cara a la inherente vulnerabilidad de los seres humanos, los dioses decidieron donarles el sentido del pudor y la justicia. Esto, con el objetivo de procurarles las herramientas necesarias para la convivencia social que hace de mecanismo de defensa contra la amenaza representada por otros animales más hábiles y feroces. La justicia y el pudor, a diferencia de los diversos dones para las artes, fueron distribuidos en forma equitativa para que todos los ciudadanos pudiesen participar en asuntos de política, condición indispensable para la construcción y amparo de la ciudad.
En la polis griega se practicaba la democracia directa donde todo ciudadano podía consignar su voz y voto en la asamblea, siempre y cuando demostrara observancia de aquellas dos cualidades fundamentales. El mito de Prometeo, relatado por Protágoras en el diálogo de Platón, expone una concepción “optimista”, de la naturaleza humana, según la cual todos somos igualmente capaces de velar por el bienestar de nuestra comunidad mediante el ejercicio de virtudes que moderan el atropello, el abuso y la deshonestidad. Así, la colectividad se atribuía el derecho, y también el deber, de guardarse contra todo aquel que mediante comportamientos ilícitos y deshonestos, representara una amenaza para el bienestar social, apartándolo de la comunidad. Claro está que muy poco tiene nuestra coyuntura política y social que ver con la de los antiguos griegos, quienes vivían en polis mucho más pequeñas y con una mayor homogeneidad social y cultural entre los ciudadanos, que eran solo hombres, excluyendo a mujeres, extranjeros y esclavos. Sin embargo, esta concepción isonómica de las aptitudes para la política, es la que va a sentar las bases para el posterior desarrollo y consolidación del “menos malo de los sistemas políticos”, la democracia.
Ya en el siglo XVII, y en un contexto social bastante más complejo, Thomas Hobbes escribe el “Leviathán” donde sella otra célebre sentencia, “el hombre es el lobo del hombre”. En él concibe al humano como un animal egoísta y agresivo, incapaz de convivir pacífica y afablemente en un estado natural donde reina el “bellum omnium contra omnes” o guerra de todos contra todos. Mas, a pesar de su inherente egoísmo, Hobbes sostiene que los seres humanos están racionalmente dispuestos a ceder su libertad a un Estado soberano que les garantice la seguridad política y social necesaria para la autoconservación, inexistente en aquel estado pre-civilizado. Esta concesión se sustenta y explica a través de lo que el filósofo denominó “leyes de la naturaleza”, según las cuales la libertad humana es ante todo libertad para la conservación de la vida, sólo factible en un contexto donde los impulsos agresivos y egoístas son reprimidos y controlados a través de la vigilancia de leyes y normas racionales.
Sorteando el debate en torno a la naturaleza humana -acerca de la cual a ciencia cierta tan poco, o casi nada, sabemos- y de frente a la creciente violencia que flagela a nuestra sociedad, ya es hora de que deliberemos sobre la clásica polémica en torno a la dialéctica de la seguridad y la libertad.
La sensación de seguridad agoniza en la amplia mayoría de los uruguayos, y junto a ella claudica también el goce de la libertad que no sólo oficia de garantía para la conservación de la vida, sino que además custodia la continuidad de la democracia. Efectivamente, bajo el clima de desprotección que pende sobre nuestra sociedad hoy, los niños ya no pueden jugar despreocupadamente en las calles y plazas; en casi ningún lugar se puede pasear, circular o trabajar sin experimentar un temor reflejo ante la eventualidad de ser agredido o ultrajado; en algunos barrios la gente es desterrada de su casa por bandas de delincuentes y mafias, mientras en todos lados familias y personas se atrincheran en sus hogares custodiados por tapias, rejas, pasadores, alarmas y, cada vez más, armas. A todo esto se suma también ahora la incitación a empleados de supermercados y guardias de seguridad privada, a tomar cursos donde aprender las formas correctas de reaccionar ante un asalto con el objetivo de evitar una afrenta mortal. Un indicio más de que en Uruguay la estrategia para combatir la inseguridad parece ser la de instruir a aquellos que sí acatan las normas y orientan su comportamiento según el sentido de justicia, para que puedan salvaguardar sus vidas frente al atropello y falta de pudor, cada vez más acostumbrado e impune, de los que atentan contra los pilares de la convivencia civilizada.
En un país paradójicamente signado por la exclamación “¡Educación, educación, educación!”, este arte de conceder al otro los medios para abrirse paso en el mundo con el objetivo de que pueda acceder al pleno desarrollo de sus posibilidades, es progresivamente condensado en contextos más y más privativos. Mientras tanto, los más desguarnecidos y faltos de herramientas para poder potenciar sus virtudes y elegir en libertad, permanecen “liberados” en ese estado de naturaleza hobbesiano, iletrados en el oficio de construirse una existencia significativa y vulnerando, así, el bienestar y la coexistencia pacífica de toda una sociedad. De hecho, hace ya demasiado tiempo que Uruguay naufraga capitaneado por promulgadores de una lógica falaz y arbitraria, que se empeña en señalar causas falsas y hacer caso omiso a la necesidad de combatir el verdadero germen de la fisura cultural y social. Pero en un estado democrático, donde la autoridad emana de la voluntad de los ciudadanos, es de mala fe retrasarse exclusivamente en el lamento y la queja frente a un gobierno percibido por tantos como absurdo e inoperante. El precio de la libertad humana auténtica es el de asumir el riesgo de abandonar el estado infantil de dependencia y, en una dimensión social más amplia, de poder acordar y practicar modelos racionales compartidos que alimenten a una multitud cooperante y solidaria.
Tanto la guerra como la paz, igual que el bien y el mal, son obra de los valores y comportamientos que caracterizan a una comunidad dada. Por lo tanto, asumiendo la responsabilidad que nos compete, ya es hora de que como sociedad impugnemos la retórica que apela a un sentido de justicia claramente exiguo y fragmentario. Porque mientras so pretexto de “velar” por los derechos de los que permanecen cada vez más condenados a vulnerar la paz social, aquellos que apuestan al bien común persisten inermes y desvalidos, obligados a acorazarse y resistirse, crecientemente forzados a adaptarse a la guerra y perder en el olvido la atinada advertencia de que es vana la violencia allí donde reina el buen juicio.
Magdalena Reyes Puig
Licenciada en Filosofia
Licenciada en Psicología
Link al artículo en la página web de EL Observador: https://www.elobservador.com.uy/la-guerra-y-la-paz-n1195661